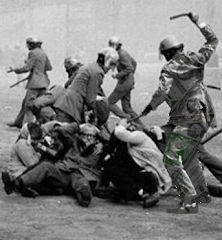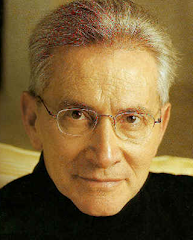Enrique Anderson Imbert
El detective Hackett golpeó ansiosamente en la puerta del chalet de Sir Eugen. ¡Quizá llegara tarde! ¡Quizá ya lo hubieran asesinado!
Cuando al fin el criado abrió, Hackett se precipitó dentro, a los gritos. Acudieron de diferentes lados: una anciana, Lady Malver, –evidentemente–, un joven de ojos saltones y un caballero que parecía estar siempre sonriéndose.
–¿Dónde está Sir Eugen? ¡Pronto, pronto! ¡Es cuestión de vida o muerte!
–En el desván, revelando sus fotografías –atinó a decir el criado.
Y todos se lanzaron escaleras arriba: los hombres, saltando los escalones de a dos en dos; Lady Malver, lentamente, como una oruga.
La puerta del desván estaba cerrada. Golpearon.
–¡Sir Eugen, Sir Eugen! ¿Está usted ahí?
Oyeron del otro lado una voz temblorosa, angustiada:
–¡Ah, vengan, por favor!
Hackett hizo fuerzas con el picaporte pero le habían echado llave.
–¡Abra, Sir Eugen!
Lady Malver ya estaba allí, sin aliento:
–¡Eugen! –dijo, apenas.
Oyeron, por el lado de adentro, el girar del cerrojo, después algo como un resuello, el ruido de un cuerpo que se desplomaba. Y un silencio.
Hackett volvió a empujar la puerta. Ahora cedió. Entraron todos, en tumulto.
En el primer momento no pudieron ver nada. Sólo, a un costado, el ojo turbio de la lámpara roja. La oscuridad redonda, densa, rosada, pulposa. Y en eso descubrieron en el centro (¡parecía el carozo de un fruto!) a Sir Eugen, duro, tendido de bruces. Alguien encendió una luz blanca. A Sir Eugen le estaba creciendo un puñal en las espaldas, como un ala pequeñita.
Hackett inspeccionó la habitación. No había salidas. Era un mundo hermético, como un durazno con el cadáver dentro, en el medio. Percutió el suelo, las paredes; estudió la posición del difunto, del arma…
Al cabo de un rato fue hacia la puerta, la cerró, se guardó la llave y empuñó el revólver.
–El asesino –dijo mirando a todos, uno por uno– está aquí. El asesino aprovechó la atropellada en la oscuridad para apuñalar a Sir Eugen.
Hubo protestas.
Hackett contestó a todas, descartando imposibilidades. La muerte era reciente. Asesinato y no suicidio. No había escapes. Ni siquiera para un mono tití. Tampoco pudieron arrojarle el puñal de lejos. La habitación no tenía mecanismos.
La anciana, desencajada, propuso tímidamente:
–¿Y si fuera algo sobrenatural? No sé… Esas horribles placas fotográficas, allí debajo de la luz roja… Parecen hechas de carne, carne fofa y pálida de degenerado… Tal vez, al encender la luz las placas se han llevado el secreto… Tal vez, se han llevado al criminal mismo… Digo yo… Algún asesino sobrenatural.
–¿Sobrenatural? –comentó sardónicamente el detective–. No hay nada sobrenatural.
Entonces, al oír ese “¡no hay nada sobrenatural!”, todos, la misma Lady Malver y aun el cadáver, rompieron a reír como una fuente de muchos chorros. Una carcajada a coro simultánea, una sola carcajada reída por las seis bocas en un único temblor de ritmos acordados. Y sin dejar de reír, las figuras de Hackett, Sir Eugen, Lady Malver, el criado, el joven de los ojos saltones y el caballero de la boca sonreidora se fueron encogiendo, se fueron consumiendo como seis pálidas llamas. Después los personajes se acercaron por el aire con la determinación de los fuegos fatuos y se fundieron en una sola transparencia; y desde dentro de esa masa se rehizo la forma original del duende. Era el duende de la casa, el duende aficionado a las novelas policiales.
Libre, invisible, aéreo, licencioso, fraudulento, embrollador, el duende atravesó el muro del desván cerrado, bajó por las escaleras de la mansión solitaria y fue a buscar en los estantes otra novela de detectives.
¡Cómo le divertían esos fatídicos juegos sin azar que escribían los hombres! Especialmente, le divertía protagonizar todos los papeles.