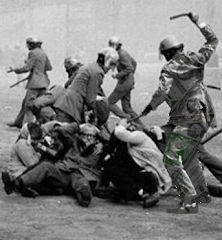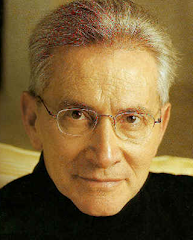1. El arte del delito
La historia de la literatura policial se remonta al siglo XIX, cuando el hombre abandonó la fuerza de la ilusión y lo maravilloso para volcarse al mundo racional y positivista. El hombre de ese siglo buscaba la seguridad y la tranquilidad de estar en el mundo sin elementos milagrosos ni maravillosos. Por esto, la lógica y el razonamiento tenían siempre un lugar preeminente y muchos textos literarios de la época apelaban a un verosímil construido a partir del pensamiento científico, como, por ejemplo, los cuentos policiales.
2. El cuento policial clásico
Para muchos, el año 1841 es la fecha de inicio del género policial. Se trata de la fecha de la publicación del cuento “Los crímenes de la calle Morgue”, del escritor norteamericano Edgard Allan Poe (1809-1849). Este cuento respeta la estructura clásica del relato policial: narra un crimen cuyo autor es descubierto por un detective a través de un procedimiento racional, basado en la observación y la indagación. Lean un fragmento del texto:
Yo no prestaba particular atención a lo que usted hacía; pero, desde hace mucho tiempo, la observación se ha convertido para mí en una especie de necesidad.
Caminaba usted con los ojos fijos en el suelo, atendiendo a los baches y rodadas del empedrado, por lo que deduje que continuaba usted pensando todavía en las piedras. Procedió así hasta que llegamos a la callejuela llamada Lamartine, que, a modo de prueba, ha sido pavimentada con tarugos sobrepuesto y acoplado sólidamente. Al entrar en ella, su rostro se iluminó, y me di cuenta de que se movían sus labios. Por este movimiento no me fue posible dudar de que pronunciaba usted la palabra “estereotomía”, término que tan pretenciosamente se aplica a esta especie de pavimentación. Yo estaba seguro de que no podía usted pronunciar para sí la palabra “estereotomía” sin que esto le llevara a pensar en los átomos, y, por consiguiente, en las teorías de Epicuro.
Y como quiera que no hace mucho rato discutíamos este tema, le hice notar a usted de qué modo tan singular, y sin que ello haya sido muy notado, las vagas conjeturas de ese noble griego han encontrado en la reciente cosmogonía nebular su confirmación. He comprendido por esto que no podía usted resistir a la tentación de levantar sus ojos a la gran nebula de Orión, y con toda seguridad he esperado que usted lo hiciera. En efecto, usted ha mirado a lo alto, y he adquirido entonces la certeza de haber seguido correctamente el hilo de sus pensamientos. Ahora bien: en la amarga diatriba sobre Chantilly, publicada ayer en el Musée, el escritor satírico, haciendo mortificantes alusiones al cambio de nombre del zapatero al calzarse el coturno, citaba un verso latino del que hemos hablado nosotros con frecuencia. Me refiero a éste:
Perdidit antiquum litera prima sonum.
Yo le había dicho a usted que este verso se relacionaba con la palabra Orion, que en un principio escribíase Urion. Además, por determinadas discusiones un tanto apasionadas que tuvimos acerca de mi interpretación, tuve la seguridad de que usted no lo habría olvidado. Por tanto, era evidente que asociaría las dos ideas: Orion y Chantilly, y esto lo he comprendido por la forma de la sonrisa que he visto en sus labios.
Ha pensado usted, pues, en aquella inmolación del pobre zapatero. Hasta ese momento, usted había caminado con el cuerpo encorvado, pero a partir de ese momento se irguió, recobrando toda su estatura. Este movimiento me ha confirmado que pensaba en la diminuta figura de Chantilly, y ha sido entonces cuando he interrumpido sus meditaciones para observar que, por tratarse de un hombre de baja estatura, estaría mejor Chantilly en el Theatre des Variétes. (...)
En este fragmento, el detective Dupin sale a pasear con un amigo por las calles de París y después de unos minutos de silencio dice algo que no tiene relación alguna con la conversación anterior, pero que señala el desenlace de una ensoñación por parte de su amigo y explica su razonamiento. Dupin, como Poe, cree que todo se encadena, que las cosas forman un sistema de posibilidades y que lo único necesario es un observador capaz de establecer relaciones posibles entre los hechos para poder descubrir su organización. El detective, entonces, es una especie de investigador que elige el acto humano como objeto de estudio. Así como puede revelar la asociación de ideas de un amigo, también puede comprender y desentrañar la mentalidad criminal.
Los cuentos de Poe están organizados a partir de una regla básica: se debe realizar una observación minuciosa de los hechos materiales y psicológicos, discutir los testimonios y tener un método riguroso de razonamiento. El detective nunca adivina, sino que, por el contrario, razona y observa. Por esto es que decimos que el verosímil de los relatos policiales del escritor norteamericano está estructurado a partir de la explicación racional y la deducción lógica, herramientas que permiten interpretar la realidad y poder llegar a la verdad de los hechos.
Además, en los textos de Poe, el misterio interpela a la razón y a la sensibilidad del lector, como si se tratara de una especie de desafío terrible que lo lleva a seguir con pasión las investigaciones del detective. Por eso, en “Los crímenes de la calle Morgue” inventa el enigma del local cerrado.
Mentalmente, trasladémonos a aquella sala. ¿Qué es lo primero que hemos de buscar allí? Los medios de evasión utilizados por los asesinos. No hay necesidad de decir que ninguno de los dos creemos en este momento en acontecimientos sobrenaturales. Madame y mademoiselle L’Espanaye no han sido, evidentemente, asesinadas por espíritus.
Quienes han cometido el crimen fueron seres materiales y escaparon por procedimientos materiales. ¿De qué modo? Afortunadamente, sólo hay una forma de razonar con respecto a este punto, y ésta habrá de llevarnos a una solución precisa. Examinemos, pues, uno por uno, los posibles medios de evasión. (...)
Aquí vemos que los personajes de Poe, como los lectores de la época, no creían en lo sobrenatural, sino que el componente maravilloso era absorbido por la lógica del razonamiento, convirtiéndose en algo que dejaba de ser abstracto.
El problema que se le presenta a Dupin es cómo se pudo realizar el crimen, esto es, si el espacio donde se produjo es un espacio cerrado, un sitio vigilado, el lugar prohibido en el que el asesino no puede entrar, pero donde sin embargo mata. El local cerrado es el problema por excelencia porque implica un conflicto lógico. En consecuencia, sólo un personaje hábil en el razonamiento, como Dupin, puede resolverlo. Poe, con este relato, inventó el cuento policial y el personaje del detective como su figura central.
Otro de los escritores del siglo XIX que se dedicó el género policial clásico es el inglés Arthur Conan Doyle. Lean un fragmento del cuento “Las cinco semillas de naranja” para analizar las características del cuento policial de este autor:
El hombre que entró era joven, de unos veintidós años, a juzgar por su apariencia exterior; bien acicalado y elegantemente vestido, con un no sé qué de refinado y fino en su porte. El paraguas, que era un arroyo, y que sostenía en la mano, y su largo impermeable brillante, delataban la furia del temporal que había tenido que aguantar en su camino. Enfocado por el resplandor de la lámpara, miró ansiosamente a su alrededor, y yo pude fijarme en que su cara estaba pálida y sus ojos cargados, como los de una persona a quien abruma alguna gran inquietud. (...)
–Me llamo John Openshaw –dijo–, pero, por lo que a mí me parece, creo que mis propias actividades tienen poco que ver con este asunto espantoso. Se trata de una cuestión hereditaria, de modo que, para darles una idea de los hechos, no tengo más remedio que remontarme hasta el comienzo del asunto. (...)
Mi tío Elías emigró a América siendo todavía joven, y se estableció de plantador en Florida, de donde llegaron noticias de que había prosperado mucho. En los comienzos de la guerra peleó en el ejército de Jackson, y más adelante en el de Hood, ascendiendo en éste hasta el grado de coronel. (...) Hacia el mil ochocientos sesenta y nueve o mil ochocientos setenta, regresó a Europa y compró una pequeña finca en Sussex, cerca de Horsham. (...)
Cierto día, en el mes de marzo de mil ochocientos ochenta y tres, había encima de la mesa, delante del coronel, una carta cuyo sello era extranjero. No era cosa corriente que el coronel recibiese cartas, porque todas sus facturas se pagaban en dinero contante, y no tenía ninguna clase de amigos. (...)
Al abrirla precipitadamente saltaron del sobre cinco pequeñas y resecas semillas de naranja, que tintinearon en su plato. (...) Le colgaba la mandíbula, se le saltaban los ojos, se le había vuelto la piel del color de la masilla, y miraba fijamente el sobre que sostenía aún en aun manos temblorosas. Dejó escapar un chillido, y exclamó luego: «K. K. K. ¡ Dios santo, Dios santo, mis pecados me han dado alcance!». (...)
Bien, para finalizar el asunto, señor Holmes, y no abusar de su paciencia, llegó la noche en que hizo una de aquellas salidas y nunca regresó. Cuando fuimos a buscarlo, lo encontramos boca abajo en un pequeño estanque lleno de musgo que se encuentra al fondo del jardín. No había señales de violencia y el agua sólo tenía dos pues de profundidad, por lo que el jurado, teniendo en cuenta su conocida excentricidad, dio el veredicto de suicidio. (...)
Continúa la narración y John Openshaw cuenta que la historia se repite con su padre, que se había hecho cargo de la finca y, luego, con él mismo. En este fragmento, podemos ver uno de los elementos clásicos de los relatos de Conan Doyle: se presenta una persona en la casa y plantea un misterio que el detective tratará de desentrañar.
Sherlock Holmes cerró los ojos, apoyó los codos sobre los brazos de su silla y juntó las puntas de sus dedos.
–El razonar ideal –observó–, una vez que le han expuesto un simple hecho con todos sus detalles, debería deducir a partir de éste, no sólo la cadena de acontecimientos que condujeron a él, sino también todas las consecuencias que le seguirán. Del mismo modo en que Cuvier podría describir correctamente un animal entero a partir de la contemplación de un solo hueso, así el observador que ha comprendido cabalmente la conexión entre una serie de incidente puede establecer con precisión las restantes, anteriores o posteriores. Aún no hemos sacado conclusiones que la razón por sí sola puede deducir. Los problemas deben ser resueltos por medio del estudio y allí no tienen el éxito los que buscan la solución con la ayuda de sus sentidos. Para elevar este arte a su grado más alto, sin embargo, es necesario que el razonador sea capaz de utilizar todos los hechos que llegaron a sus manos; y esto mismo implica, como verá enseguida, la posesión de un conocimiento total que, incluso, en estos días de educación libre y enciclopedias, es un talento poco común. (...)
Para Holmes –el detective de los relatos de Conan Doyle–, el crimen es un juego de inteligencia donde no hay lugar para el sentimentalismo. Todo se basa en cómo revelar el enigma a través de la lógica, la observación, el estudio y el pensamiento científico. Sin embargo, sus razonamientos son engañosos, porque parten de una realidad observada que posee cierto número de casos particulares. Por ejemplo, razona que si el criminal tiene la mano derecha más grande que la izquierda, se trata de un trabajador manual porque todos los trabajadores manuales tienen más fuerza en la mano derecha que en la izquierda. Si tenemos en cuenta que puede haber muchas excepciones, la deducción no es válida. Lo que sucede es que Holmes usa la lógica no como un instrumento de conocimiento, sino como un arma para atrapar al lector y engañar al adversario.
Sherlock Holmes es un personaje excéntrico y funciona como una estrella que posee una capacidad intelectual omnipotente. Frente a un misterio que se le presenta, observa y hace deducciones hasta llegar a revelar el enigma y, al final, da sus explicaciones. Siempre los misterios se presentan como un caso que el detective tiene que resolver. En resumen, el cuento policial clásico respeta los siguientes códigos:
El caso es un misterio inexplicable en apariencia y cuanto más complejo parece, más simple es su resolución. El detective debe investigar por sus propios medios y llegar a la verdad a través de una observación rigurosa y metódica.
La intriga amorosa y el sentimentalismo no deben aparecer.
El detective no puede ser el autor del crimen.
Las soluciones sobrenaturales están excluidas.
Todo relato es un puro juego intelectual entre el autor y el lector.
3. El cuento policial de suspenso
A principios del siglo XX, el público se vuelve aficionado a la novela policial. Después de Conan Doyle, el cuento policial se convierte en un producto de consumo, con sus fabricantes, distribuidores, marcas y publicidad. Es decir, hace su aparición la industria policial. En ese momento, nace el libro policial que no es una novela, sino una short story (cuento) desarrollada, recargada con elementos secundarios y organizada de manera tal que se posterga lo más posible la solución del enigma. Entre el crimen y el descubrimiento del culpable, aparecen cuatro, cinco o seis pistas falsas que engañarán al lector.
Los detectives son siempre aristócratas o personajes de buena educación que tratarán de descubrir el enigma, pero sin comprometerse, como el famoso Hércules Poirot. Además, en este tipo de texto policial se hará presente la convención del fair play (juego limpio), que consiste en no ocultar ninguna información al lector con la intención de que éste pueda competir con el detective en rapidez y lógica para resolver el misterio. La escritora indiscutible de esta variedad de relato policial fue la inglesa Agatha Christie (1891-1976).
Leamos un fragmento de la novela Diez negritos:
Fred Narracot, sentado cerca del motor, pensaba: “¡Vaya reunión de personas raras!”. No esperaba conducir a este género de invitados para mister Owen. Cree que serán más elegantes. Las mujeres con bellos trajes y los hombres con atuendo apropiado para el yachting, todos ricos e importantes. Éstos sí que no se parecen a los invitados de mister Elmer Robson. Una sonrisa burlesca se dibujó en sus labios mientras pensaba en otros tiempos. ¡Qué magníficas recepciones daba el millonario! ¡La champaña corría a torrentes!
Mister Owen debía ser una persona completamente diferente. Fred se extrañaba de no haber visto jamás a mister Owen, ni a su esposa. Nunca venían al pueblo. Todos los encargos eran hechos y pagados por mister Morris. Las instrucciones eran siempre clara y precisas, y el pago, rápido. Claro que esto no dejaba de ser extraño. Los periódicos suponían en todo esto un misterio. Mister Narracot abundaba en esta opinión. ¿Pudiera ser que la isla perteneciera a miss Gabrielle Turl? Sin embargo, esta hipótesis se encontraba desechada al ver a los invitados; ninguno de ellos parecía vivir en el ambiente de una estrella de cine.
Fríamente los catalogaba en su interior.
Una solterona, con su agrio carácter... Él las conocía bien. Estaba dispuesto a apostar que era una arpía. Al viejo militar se le notaba en seguida la carrera. La joven era bonita, pero nada extraordinaria y, desde luego, nada de estrella de Hollywood. Un grueso señor, que no tenía modales, un tendero retirado de sus negocios. Y el otro, delgado, casi famélico, un tipo muy raro, probablemente trabajaría en el cine. (...)
En este ejemplo, se presentan los personajes que viajan a la casa de mister Owen en la Isla del Negro. Allí se produce una serie de asesinatos. Todos los personajes sospechosos se encuentran en un lugar aislado del que es difícil tanto entrar como salir.
Este texto es un ejemplo del método que desarrolló Agatha Christie en su obra: el lugar aislado puede ser una mansión, un tren en plena ruta, un barco en crucero por el río Nilo o un pueblecito de campiña inglesa en el que se produce un crimen. Una vez hallado el cadáver, el detective entra en acción y descubre que absolutamente todos los personajes tienen algún motivo más o menos oculto para haber cometido el asesinato y que una pista lleva a la otra. Finalmente, el culpable puede ser el menos sospechoso, todos los sospechosos, el narrador o el mismo detective.
4. El cuento policial negro
En la década del veinte, en lo Estados Unidos, aparecieron revistas, conocidas con el nombre de pulps por el tipo de papel barato con el que estaban hechas, que se especializaban en relatos que pertenecían al género romance, western, terror y misterio, entre otros, y que aunque combinaban todo tipo de historias, respondían al gusto del público. Blask Mask fue una de las revistas que se destacó, porque las historias que presentaba eran de detectives, pero con una vuelta de tuerca. Algunos de los escritores que colaboraron con esta revista fueron los renovadores del género policial, es decir, los que introdujeron el policial negro: Dashiell Hammett, Raymond Chandler y Horace McCoy. En nuestro país, algunos de los escritores contemporáneos que siguen la línea de esta clase de policial son Eduardo Goligorsky, Juan Sasturain y José Pablo Feinman, entre otros.
Este tipo de literatura policial nace a partir del desencanto que provocó la Primera Guerra Mundial en relación con lo que hombre consideraba como elemento lógico y racional de la realidad. En los Estado Unidos, distintos fenómenos que se suceden, como la propia guerra, la Ley Seca, la proliferación del crimen y la violencia, y la crisis económica de 1929, provocan la aparición de una literatura más escéptica respecto de la idea de un orden racional de la realidad y de la validez narrativa de la causa y el efecto. El mundo que presenta esta literatura es un mundo donde reina el caos y faltan explicaciones racionales. No interesa tanto la resolución del enigma, sino, más bien, el concepto de mal y la corrupción en la sociedad moderna.
La lectura de algunos fragmentos de la novela Cosecha roja (1929), de Dashiell Hammet, nos permitirá analizar las características de este tipo de relato:
Fui al Hotel Great Western en un taxi, me libré de las maletas y salí a echar un vistazo a la ciudad. No era bonita. La mayor parte de los constructores habían buscado la ostentación. Puede que la lograran al principio. Mas luego los altos hornos, cuyas chimeneas de ladrillo se erguían al sur contra una tétrica montaña, había dado a todo una suciedad uniforme, amarillenta y ahumada. El resultado era una fea ciudad de cuarenta mil habitantes, situada en un vallejo entre dos feos montes, todo ello envilecido por las minas. Desplegado sobre el conjunto se veía un cielo sucio que dijérase haber salido de las chimeneas de los altos hornos. (...)
En este texto, como en todo policial negro, la historia transcurre en un ambiente urbano sórdido y hostil que muestra la decadencia del espacio, los edificios amenazantes y los callejones sin salida. Ésta es una diferencia clara con el policial clásico, cuyas historias se ambientan, por lo general, en el espacio rural o aristocrático.
Vean otro fragmento:
Llamé al Herald desde uno de los teléfonos de la estación, pregunté por Donald Willsson y le dije que había llegado.
–¿Puede usted venir a mi casa esta noche a las diez? –su voz tenía una agradable sequedad–. Está en Mountain Bouvelavard, número 2101. Tome un tranvía de Broaway, y bájase en la esquina de Laurel Avenue. Queda a dos manzanas en dirección oeste. (...)
Tomé un tranvía de Broadway a las nueve y media y seguí las instrucciones que me había dado Donald Willsson. Me llevaron a una casa que se alzaba en una esquina, rodeada de un pequeño prado artificial y cercado.
La criada que me abrió la puerta me dijo que mister Willsson no estaba en casa. En tanto que le explicaba que tenía una cita con él, vino hasta la puerta una mujer cenceña, rubia, de algo menos de treinta años y vestida de seda verde y rizada. (...)
Me llevó a una habitación del primer piso que daba a Laurel Avenue, un cuarto ocre oscuro y rojo con gran cantidad de libros. Nos sentamos en sillones de cuero, mitad frente a frente y mitad hacia un hogar en el que ardía el carbón, y la mujer se dispuso a averiguar qué tenía yo que tratar con su marido. (...)
Podemos ver cómo la introducción del detective en la historia se produce en una sala de visitas. En otros textos de esta variante, ese ingreso sucede en el despacho; a diferencia del relato clásico, el despacho del detective se presenta como el refugio contra la violencia y la corrupción exterior. Por eso, estos detectives son muy celosos de su intimidad. En el caso de la novela de Hammett, el refugio es la habitación del hotel en donde se hospeda el detective, porque no se encuentra en su ciudad, sino en Personville.
Analicemos otro fragmento:
El Morning Herald dedicó dos páginas a Donald Willsson y a su muerte. La fotografía mostraba a un hombre de rostro inteligente, pelo ensortijado, ojos y boca sonrientes, mentón con hoyuelo y corbata a rayas.
El relato de su muerte era sencillo. A las diez y cuarenta minutos de la noche anterior le habían dado cuatro tiros en el estómago, el pecho y la espalda, y había muerto instantáneamente. Los disparos fueron hechos a la altura de la manzana número 1100 de Hurricane Street. Los vecinos que se asomaron al oír los tiros vieron al muerto caído en la acera. Un hombre y una mujer se inclinaban sobre él.
La calle estaba demasiado oscura para que fuera posible ver persona o cosa alguna claramente. El hombre y la mujer desaparecieron antes que nadie pudiera salir a la calle. Nadie sabía qué aspecto tenían. Nadie los vio irse. Seis fueron los disparos hechos contra Willsson, con una pistola del calibre 32. Dos de las balas erraron el blanco y se aplastaron contra la fachada de una casa. Reconstruida la trayectoria de estas dos balas, la policía averiguó que los disparos se había hecho desde un callejón que desembocaba en la parte opuesta de la calle. Y no se sabía más. (...)
En este fragmento, vemos cómo el crimen, a diferencia del relato clásico, es brutal y muchas veces torpe (disparan seis tiros y yerran dos). El crimen abandona los lugares cerrados y aislados para presentarse, como en esta caso, en los callejones. Además, se desliza la posibilidad de pensar que, de alguna manera, todos los personajes son responsables del crimen por encubrimiento. En el texto se dice: Nadie sabía qué aspecto tenían. Nadie los vio irse. También, en este tipo de relato, los personajes pueden ser responsables de ejecución o inducción, mientras que en la fórmula clásica, aunque la sospecha puede caer sobre muchos, sólo uno es el culpable.
Observen otro fragmento:
–Escuche. Andaba buscando trapos sucios. Yo sabía de algunos: unos certificados y otras cosas que pensé que podían valer unas perras algún día. Es que soy una chica a quien le gusta enterarse de algunas cosillas cuando puede. Total, que guardé éstas. Cuando Donald se dedicó a la caza del hombre malo, le hice saber que tenía esos papeles y que estaban en venta. Le dejé echarles un vistazo para que viera que eran cosa buena. Y vaya si lo eran. Entonces discutimos cuánto. No era tan roñoso como usted, no creo que nadie lo sea, pero sí un poquito. Así que el asunto estuvo en el aire hasta ayer. Entonce le apreté los tornillos, le dije por teléfono que tenía otro cliente interesado y que si quería los papeles, pues que viniera aquella noche con 5.000 de los buenos, en billetes o en un cheque garantizado con el conforme del Banco. Todo era puro camelo, pero el hombre había visto poco mundo y se lo tragó. (...)
En este fragmento, vemos cómo el crimen no es un fenómeno aislado que puede observarse en un laboratorio, sino que es como un virus que está en cada rincón del alma humana. Además, se insinúa que la chica con la que habla el detective, a pesar de no dedicarse al negocio sucio, también tiene momentos en los que cruza la frontera entre la ley y el delito.
Lean otra parte de la novela:
Poco faltaba para las dos de la madrugada cuando llegué al hotel. El conserje de noche, junto con la llave, me dio un recado en el que se me pedía que llamase al 605 de Poplar. Conocía el número. Era el de Elihu Willsson. (...)
Fui a la cabina telefónica y llamé. Respondió el secretario del viejo, que me pidió que fuera allí inmediatamente. Le prometí darme prisa, dije al conserje que me consiguiera un taxi y subí a mi habitación en busca de un trago de whiky.
Más hubiese preferido estar completamente sobrio, pero no lo estaba. Si la noche me reservaba más tareas, no apetecía enfrentarme con ellas mientras el alcohol se me apagaba dentro. El latigazo me hizo mucho bien. Eché otro poco de King George en un frasco de bolsillo, me lo guardé y bajé a taxi.
La casa de Elihu Willsson estaba iluminada de arriba abajo. El secretario me abrió la puerta antes que yo pudiera llamar al timbre. (...)
–Usted habla mucho –dijo–. Lo sé. Hombre de puños fuertes al que no se le da una higa de nadie cuando se trata de hablar. ¿Pero lleva usted dentro algo más? ¿Tiene usted redaños que hagan juego con su insolencia? ¿O usted es todo palabrería? Era inútil tratar de llevarse bien con el viejo. Le puse una cara agria y le recordé:
–¿No le dije que no me molestara a no ser que quisiera hablar sensatamente, para cambiar? (...)
Aquí podemos ver las características del detective del policial negro: es corajudo y fuerte, usa un lenguaje agudo e irónico y lleva una vida disipada. Investiga el crimen de Donald Willsson evitando a la policía y poniéndose entre el criminal y la víctima.
Otra característica del policial negro es que los protagonistas son gángsters, detectives u hombres duros con un pasado turbio, dispuestos a pasar la frontera que lleva al crimen y la investigación. Este tipo de relato muestra las peripecias de un nuevo héroe a través de un mundo peligroso y complejo. Una pista no conduce a otra, sino que cada escena tiene un fin en sí mismo, sin necesidad de conexión con lo que precede o con lo que sigue.
En resumen, el policial negro da cuenta de la sensación de que todo el sistema social falla y se revela contra el individuo. El detective, es decir, el héroe, construye su propia personalidad contra las fuerzas sociales que quieren dominar su espíritu y es capaz de transgredir todas las leyes para poder seguir su voz interior. El detective, entonces, es un personaje que tiene una gran conciencia personal que hace que diga y haga lo que piensa a quien sea y donde sea sin importarle las consecuencias, siempre y cuando pueda seguir haciendo su trabajo. Si el sistema legal no funciona, sí funcionarán los métodos expeditivos del detective. De esta manera, el relato policial negro es la aventura de un hombre, el detective, en busca de una verdad oculta.
Sardi, Valeria, La ficción como creadora de mundos posibles, en: Lengua y Literatura, Buenos Aires, longseller, 2003.